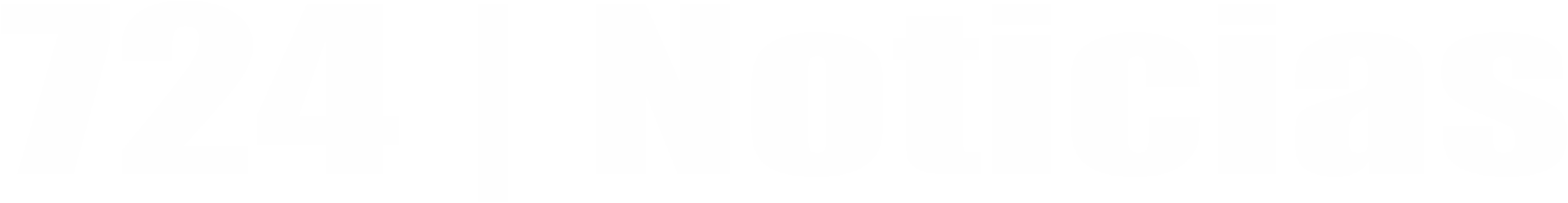“La verdad los hará libres”, dice la Escritura. Y, al final, la verdad se impuso: el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez fue declarado inocente en segunda instancia, luego de años de desgaste judicial, mediático y político que pretendían quebrarlo moral y públicamente. El fallo no sólo reivindica su nombre; también expone un fenómeno grave y corrosivo para la democracia: el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política en Colombia.
El proceso contra Uribe no fue un juicio ordinario. Desde sus inicios estuvo marcado por una puesta en escena donde tribunales, micrófonos y redes sociales actuaron al unísono. La izquierda encontró allí la oportunidad de derribar al símbolo más poderoso del uribismo y debilitar a la derecha democrática. Lo que no logró en las urnas intentó conseguirlo mediante el “lawfare”, la guerra jurídica.
Entre los protagonistas visibles de esa estrategia estuvieron Iván Cepeda, quien actuó más como contradictor ideológico que como senador; abogados y opinadores que dictaron sentencias mediáticas antes de que existieran pruebas, y una Fiscalía politizada, encabezada entonces por el exfiscal Eduardo Montealegre y el abogado Miguel Ángel del Río, sincronizados en un mismo libreto.
A esa ecuación se sumó la actuación de la jueza Sandra Heredia, cuya conducción del proceso dejó la percepción de una justicia inclinada ideológicamente desde el estrado. La primera instancia fue, en la práctica, un juicio político disfrazado de proceso judicial.
Testimonios con intereses creados, versiones contradictorias, filtraciones selectivas a la prensa y maniobras procesales pusieron en duda la imparcialidad del proceso. Mientras tanto, la defensa denunció parcialidad y falta de garantías, y buena parte del país observaba cómo el expediente crecía sin rumbo, con el expresidente sometido al escarnio público como si la condena fuera el punto de partida.
Con la revisión de segunda instancia, la narrativa se vino abajo. Los magistrados actuaron con el rigor que exige un Estado de Derecho y encontraron deficiencias estructurales en la valoración probatoria, inferencias sin sustento jurídico y un manejo procesal incompatible con los estándares de imparcialidad. El tribunal no absolvió a un político poderoso: corrigió un proceso desviado por la politización de la justicia.
Este desenlace deja al descubierto tres verdades difíciles: La polarización ha capturado instituciones que deberían estar por encima de la lucha partidista. Sectores de la izquierda han preferido la vía judicial al debate democrático. Iván Cepeda queda políticamente expuesto. Su capital político dependía de una condena a Uribe; sin ella, su proyecto pierde sentido.
La jueza Sandra Heredia pasará a la historia como símbolo involuntario de un proceso que terminó erosionando la confianza institucional. La sociedad espera de los jueces equilibrio, rigor e independencia, no decisiones teñidas por convicciones ideológicas. Colombia tiene derecho a exigir una justicia que no legisle desde el prejuicio, sino desde la ley.
La absolución de Uribe no debe entenderse solo como una victoria personal, sino como una advertencia colectiva. Colombia necesita una justicia que nunca más sirva de plataforma para persecuciones, linchamientos o revanchas partidistas. Si el poder judicial se contamina, todo el Estado se tambalea.
Hoy, la verdad volvió a respirar. Aunque el daño moral y familiar al expresidente Uribe Vélez ya no tiene reparación plena, la historia empieza a ubicarse en su lugar. Que esta lección sirva para todos —incluso para quienes hoy celebran o lamentan—: en democracia se combate con ideas, no con expedientes. Porque, al final, por más ruido, odio o cortinas de humo, la verdad siempre termina abriéndose paso.