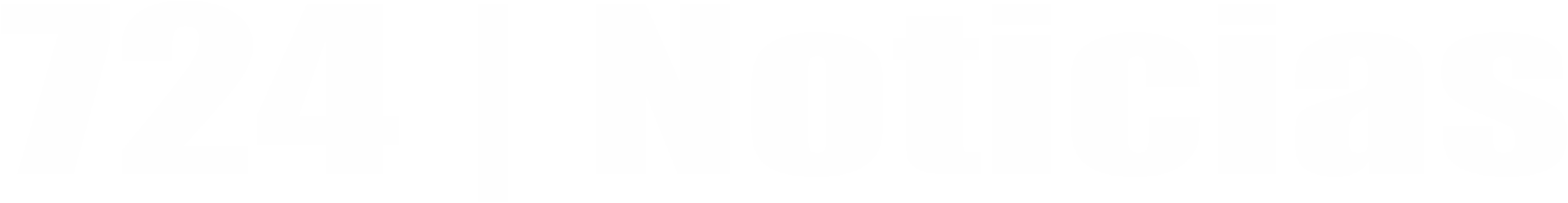En Cartagena de Indias, noviembre no empieza en el calendario: empieza en el pecho. Se siente en el repique de tambores que nacen en los barrios, en el brillo de las lentejuelas recién cosidas, en los ensayos que ocupan patios enteros y en las voces que repiten una misma consigna desde hace más de dos siglos: la libertad también se celebra bailando.

Este año, la ciudad encendió de nuevo su corazón festivo alrededor del evento más esperado de las Fiestas: el Desfile de Independencia, el Bando, esa gran serpiente multicolor que atraviesa las calles como un río de memoria viva. Pero esta vez, el protagonismo no está en los grandes nombres ni en los discursos: está en la gente, en los artistas, en los portadores de tradición, en la Cartagena profunda que sostiene la fiesta con sus manos, su voz y sus ritmos heredados.

Desde hace semanas, la ciudad vive un renacimiento cultural que se ve tanto en los barrios como en el Centro Histórico. En cada esquina, un tambor se escucha como si fuera un anuncio. En cada calle, una danza marca territorio. En cada barrio, un taller de vestuario se convierte en un pequeño laboratorio de sueños. La misión no ha sido otra que recordar que esta celebración nació del pueblo y para el pueblo.
Este 2025, el Bando reunió bailarines, comparsas, músicos, reinas populares, artesanos, diseñadores y maestros carroceros. fue un desfile tan largo que centenares de personas gozaron aplaudiendo, cantando y dejándose arrastrar por esa marea de identidad caribe.

Este año, los verdaderos dueños del desfile llevan tambores, trajes bordados, turbantes, flores y, sobre todo, años de tradición en la sangre, bailarines, teatreros, músicos, comparsas, colectivos de disfraces reinas populares, artistas plásticos, diseñadores y maestros carroceros.
Cada uno de ellos es un capítulo vivo de la memoria cartagenera, un guardián de ritmos ancestrales, un heredero de esta tradición que no envejece: se renueva.

Detrás del colorido que ve el público hay un universo paralelo de creación: talleres que no duermen, manos que moldean barro, arman estructuras, pintan, cosen, lijan, levantan figuras gigantes que parecen salidas de un sueño. Allí trabajan familias enteras, madres cabeza de hogar, jóvenes aprendices, maestros de oficio y personas que encuentran en la fiesta una oportunidad para vivir y para resistir desde la cultura.
Las carrozas son más que decoración: son relatos móviles. Hablan de la historia, de la afrocolombianidad, de los mitos, de los pájaros del Caribe, de la libertad que marcó para siempre a esta ciudad.
El Bando no es solo un desfile: es una pulsación colectiva. Es ver cómo toda una ciudad se convierte en escenario sin que nadie lo pida. La gente se asoma desde ventanas coloniales, desde terrazas modernas, desde balcones que parecen cajas de música. Los niños se trepan en los hombros de sus padres. Los vendedores ofrecen agua, raspao, alegría. Cada noviembre, Cartagena recuerda lo que es: un territorio donde la fiesta es patrimonio, la danza es resistencia y la música es memoria.

Cuando la última carroza pasa, cuando la tambora suene por última vez y el viento del mar apague el sudor de los artistas, quedará la certeza de que esta ciudad sigue luchando por sus tradiciones como quien protege un tesoro porque ha comprendido que nada —ni el tiempo, ni los cambios, ni las dificultades— puede opacar la fuerza de su cultura popular. Esa que nace en los barrios, se alimenta de la comunidad y termina iluminando al país entero.