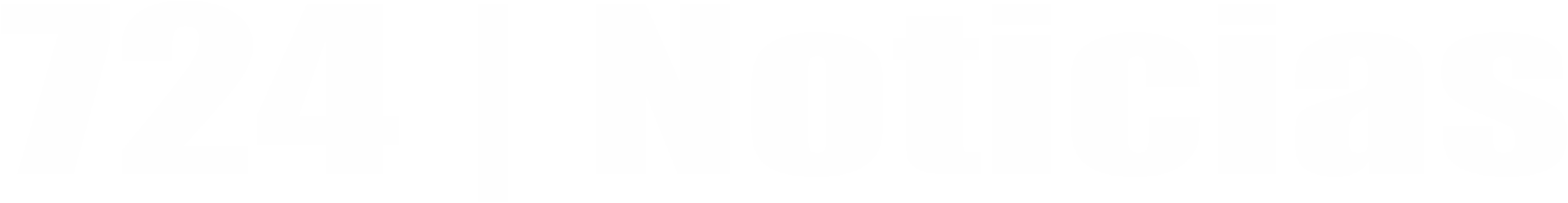Su discurso ante la Asamblea General fue más un show ideológico que una intervención presidencial. Retórica vacía, teorías conspirativas y defensa del chavismo marcaron una presentación que dejó a Colombia en la banca internacional.
En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro volvió a mostrar su faceta más conocida: la del agitador ideológico que disfruta más del escenario que del gobierno. Más que presidente de Colombia, lució como ministro de propaganda de Venezuela con licencia diplomática. Hubo toneladas de retórica, amenazas disfrazadas de justicia global y un inagotable ejercicio de autocomplacencia.
La pregunta inevitable: ¿es Petro la ñapa política de Nicolás Maduro?
Petro abrió fuego contra Donald Trump, pidiendo una investigación penal contra responsables de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, asegurando que no iban contra narcotraficantes sino contra “jóvenes pobres”.
Cuestionar políticas extranjeras es legítimo, pero convertir a Trump en el enemigo de cómic carece de rigor. Si no hay pruebas, la denuncia se desvanece en el aire y se convierte en simple retórica populista. ¿Qué gana Colombia con eso? Probablemente, muy poco.
El presidente también pidió que lo investigaran, un gesto que podría parecer transparencia, pero que pierde valor cuando lo hace desde un podio internacional mientras acusa a medio mundo de mafioso. Ese contraste alimenta su narrativa favorita: la del perseguido por los poderes globales. Pero en vez de proyectar liderazgo, refuerza la imagen de un mandatario más preocupado por victimizarse que por gobernar con firmeza.
La parte más polémica llegó cuando Petro defendió a Venezuela y minimizó el poder del Tren de Aragua, calificándolo de simple grupo de “delincuentes comunes” inflado por la “estúpida idea” de bloquear al país para quedarse con su petróleo. Más allá de lo diplomáticamente torpe de llamar “estúpida” a una política internacional desde la ONU, defender a un régimen señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos y corrupción lo deja en el papel de abogado del chavismo. Además, minimizar a una estructura criminal transnacional con víctimas en toda América Latina no solo es irresponsable: es una afrenta a la realidad.
Petro atribuyó el éxodo migratorio a bloqueos económicos, guerras impulsadas por EE. UU. y la OTAN, y deudas impagables, llegando a hablar de “genocidio económico”. Aunque es cierto que las potencias influyen en las crisis, reducirlas exclusivamente a factores externos es una simplificación cómoda. También pesan la corrupción, la mala gestión y el autoritarismo interno. Pero en el relato de Petro, los culpables siempre son otros, y la responsabilidad propia brilla por su ausencia.
La intervención de Petro fue, en esencia, un acto de catarsis ideológica. Llena de frases grandilocuentes, acusaciones cruzadas y defensas polémicas, pareció diseñada más para captar titulares que para ofrecer soluciones concretas. Quizás ese sea el objetivo: que hablen de él, aunque sea mal.
Pero esa estrategia tiene consecuencias: deteriora la imagen de Colombia ante sus aliados, refuerza la polarización interna y sustituye el debate técnico por el ruido ideológico. Más que un presidente, Petro pareció un trovador antiimperialista, activista internacional y portavoz de un gabinete imaginario que no gobierna, pero exige.
Tal vez sería más útil que dejara de culpar a “los opresores lejanos” y se concentrara en los problemas cercanos: homicidios, pobreza, infraestructura, seguridad, justicia. Porque las palabras se las lleva el viento; los muertos, la miseria y las familias afectadas se quedan aquí, esperando soluciones.