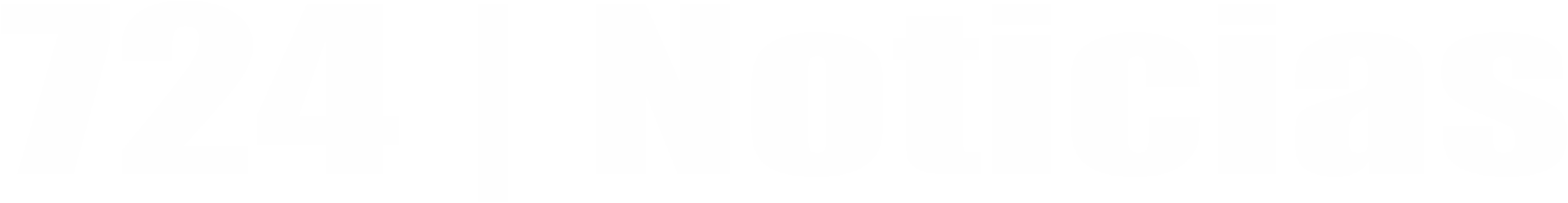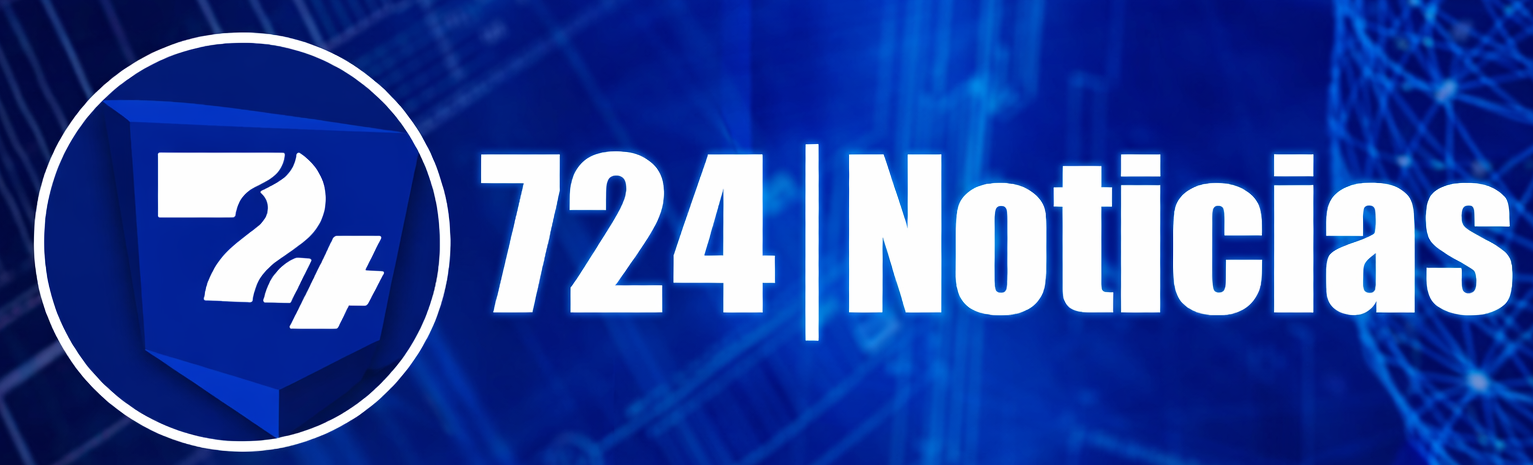No hay que negarlo: el presidente Gustavo Petro está inquieto, y no le faltan razones. A Nicolás Maduro lo señalaron, lo buscaron y lo sacaron. Él gritó que fueran por él… y fueron. Petro también ha levantado la voz. La pregunta ya no es si puede ocurrir, sino quién será el siguiente en subestimar hasta dónde están dispuestos a llegar los verdaderos centros de poder.
Hay hechos que, aun envueltos en versiones, filtraciones y operaciones que nunca se anuncian con comunicado oficial, sacuden la realidad como un terremoto. La captura y extracción de Nicolás Maduro no es solo el colapso abrupto de un régimen autoritario sostenido por el crimen transnacional; es la detonación de un problema mayor para Colombia. Porque cuando el refugio cae, los criminales no desaparecen: huyen. Y su ruta natural conduce, inevitablemente, hacia este lado de la frontera.
Durante años, Venezuela fue el santuario perfecto para el narcoterrorismo colombiano. Allí encontraron lo que en Colombia nunca lograron consolidar del todo: protección política, movilidad sin control, pistas clandestinas, economías ilícitas blindadas, armas, combustible, silencio y complicidad estatal. El ELN, las disidencias de las FARC y la llamada Segunda Marquetalia no solo se escondieron en territorio venezolano: se instalaron, mandaron, prosperaron y planearon desde allí su expansión criminal. Maduro no fue un espectador pasivo; fue garante y facilitador.
Ese tablero acaba de voltearse de forma abrupta. Un despliegue militar extranjero de precisión —de esos que no fallan ni piden permiso— reescribió las reglas del juego en cuestión de minutos. Para los cabecillas narcoterroristas el mensaje es inequívoco: si se llevaron al dictador, nadie está a salvo. Y cuando el miedo se instala en estructuras criminales acostumbradas al confort, la reacción es inmediata: repliegue, éxodo y retorno forzado a Colombia.
Ahí comienza nuestro verdadero problema. Colombia no está preparada políticamente —ni moralmente— para lo que viene. No por falta de Fuerza Pública, inteligencia o experiencia; las tiene y de sobra. El problema es otro: hoy gobierna una visión que ha confundido la paz con la concesión, el diálogo con la claudicación y la justicia con el olvido selectivo. Los mismos criminales que ahora cruzan la frontera saben que, del lado colombiano, no solo los espera el Estado armado: también los espera una puerta política entreabierta.
El libreto es conocido. Órdenes de captura levantadas “temporalmente”. Designaciones exprés como “gestores de paz”. Comunicados calculadamente ambiguos. Ceses al fuego que solo cumplen las Fuerzas Armadas. Fotografías indignantes. Y una narrativa oficial que pretende presentar a jefes narcoterroristas curtidos como actores políticos en tránsito hacia la paz, mientras las comunidades siguen contando muertos.
Este es el momento más peligroso de todos. Porque estas estructuras no regresan derrotadas; regresan acorraladas. Y un animal acorralado es más violento, más impredecible y más letal. Volverán a Arauca, Catatumbo, Cauca, Nariño, Vichada y el sur de Bolívar no para dialogar, sino para reorganizarse, ajustar cuentas, recuperar rentas ilegales y demostrar que siguen mandando. El riesgo de una escalada criminal no es una hipótesis: es una amenaza inmediata.
Aquí es donde Gustavo Petro se juega algo más que un legado histórico: se juega su verdadera posición frente al narcoterrorismo. Ya no hay excusas ni matices ideológicos. O el Estado actúa con firmeza, o se convierte en cómplice pasivo de un reacomodo criminal sin precedentes. No se puede hablar de paz mientras se les ofrece oxígeno político a quienes viven de la guerra. No se puede invocar justicia social mientras se premia a quienes han secuestrado, extorsionado, reclutado niños y sembrado minas antipersonal.
El argumento de que “es mejor tenerlos en una mesa que en el monte” se derrumba frente a la realidad: nunca abandonaron el monte; solo aprendieron a usar micrófonos. Y ahora, expulsados del confort venezolano, buscarán refugio en la debilidad institucional y en la complacencia ideológica.
Lo que está en juego es enorme. La ya frágil frontera colombo-venezolana puede convertirse en un corredor de retorno criminal masivo. No de migrantes civiles, sino de hombres armados, con dinero, redes, información y sed de control. Si el Estado no actúa con decisión, la violencia que Maduro ayudó a exportar regresará multiplicada a Colombia —un escenario funcional para ciertos intereses políticos de un presidente cada vez más acorralado, y no me refiero a Maduro, que ya duerme en una celda en Estados Unidos—.
Este no es tiempo para romanticismos ni discursos vacíos. Es tiempo de autoridad legítima, respaldo total a la Fuerza Pública, operaciones claras y un mensaje inequívoco: en Colombia no hay refugio para el narcoterrorismo, venga de donde venga. Si el gobierno decide lo contrario, la historia será implacable al juzgarlo.
Porque cuando caen los dictadores, los criminales no se reforman. Huyen. Y si se les abre la puerta, entran. La única pregunta es si esta vez Colombia tendrá el carácter de cerrarla.