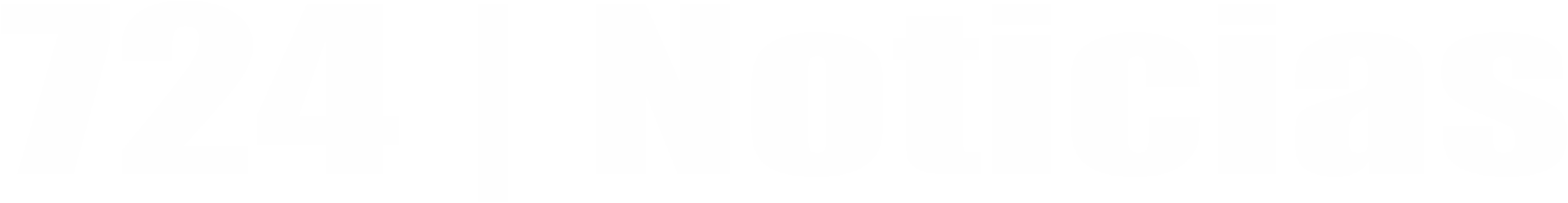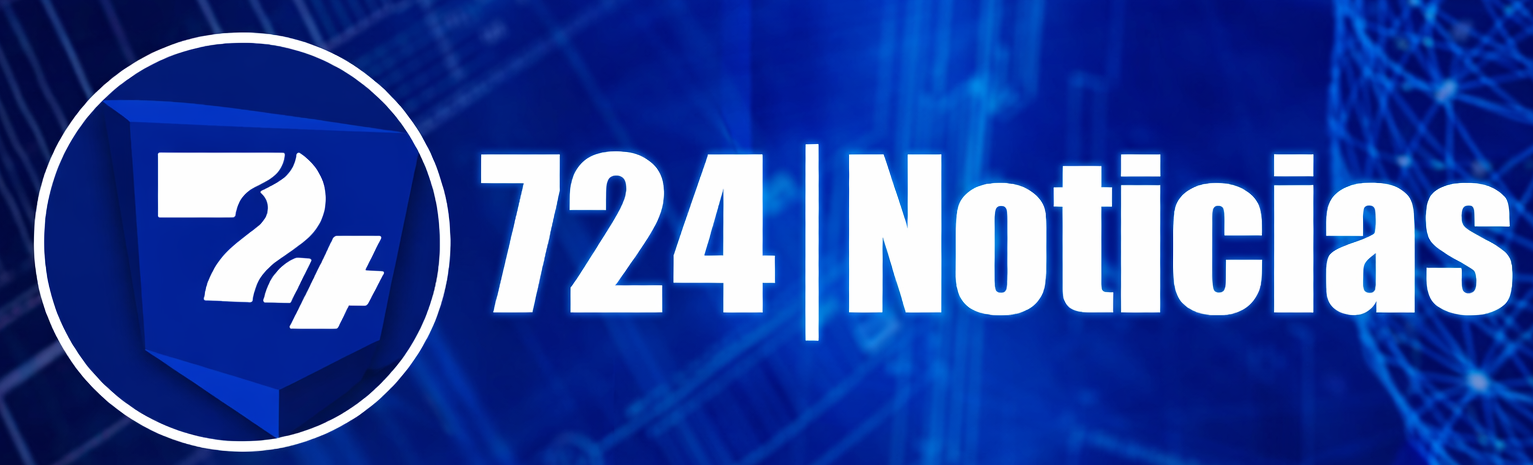Apenas unos días antes de la llamada telefónica oficial de este miércoles 7 de enero de 2026, los titulares hablaban de advertencias casi grotescas. Donald Trump acusaba al presidente colombiano Gustavo Petro de estar involucrado en el narcotráfico. Lanzaba amenazas públicas sobre la soberanía de Colombia y sugirió, sin ambages, que una acción militar similar a la ejecutada en Venezuela podría también dirigirse hacia Bogotá.
Y, sin embargo, el miércoles 7 de enero, Trump, después de la llamada, a través de su propia red social, escribió que había sido “un gran honor hablar con el presidente de Colombia” y anunció, con tono conciliador, una próxima reunión en la Casa Blanca. ¿Cómo interpretar este cambio de tono? ¿Es posible creer de buena fe en la “cortesía” y la aparente diplomacia de Trump cuando apenas días antes insultó, amenazó y relativizó la soberanía de un socio internacional democrático como Colombia?
La respuesta requiere mirar la secuencia completa de acontecimientos y hacerlo con la mirada crítica que exige la política exterior, donde las palabras, especialmente las de un presidente como Trump, pesan como hechos.
La llamada del 7 de enero, que según múltiples fuentes fue cordial y con agradecimientos mutuos, fue presentada por Trump como una señal de paz. Dijo, agradeciendo el tono en que se dio la misma, que esperaba reunirse próximamente con el presidente Petro. Así lo escribió Trump en su propia red social.
Ese tono amable contrasta brutalmente con declaraciones públicas previas en las que Trump acusó a Petro de producir y tener una fábrica de cocaína (sic), y de liderar un país “muy enfermo”, como él también lo estaba: enfermo. Sugirió, en lenguaje vulgar e inusual para la diplomacia, que Petro debía “cuidarse el trasero” y, a la pregunta de una periodista, insinuó que una operación militar en Colombia “le sonaba bien”.
No es solo la falta de cortesía lo que preocupa, es la contradicción en el comportamiento y la narrativa. Trump ha mostrado simultáneamente dos caras: una agresiva, que llega al extremo de insinuar el uso de la fuerza militar; y otra conciliadora, de sonrisa diplomática y gestos amistosos. ¿Cuál de las dos es la versión real?
La política internacional no es un teatro donde se mezclan actores y dramaturgos sin consecuencias. Las palabras de un presidente, sobre todo las del que gobierna a los Estados Unidos, tienen efectos reales: movilizan alianzas, tensan mercados, provocan protestas populares y generan incertidumbre en la administración de un país extranjero.
Tras las amenazas contra Colombia, este mismo 7 de enero, antes de la llamada, miles de colombianos salieron a las calles a protestar contra lo que perciben como una injerencia directa y una escalada imperialista de Washington contra Colombia y contra el presidente Petro. Esa protesta no fue un reflejo de malestar doméstico aislado, sino una respuesta a lo que muchos interpretaron legítimamente como una tentativa de intervención respaldada por la Casa Blanca.
Y no era la primera vez que Trump usaba este tipo de retórica. Durante meses ha cuestionado públicamente la gestión de Petro en la lucha contra las drogas; le revocó la visa a él, a familiares y a miembros del gobierno, a quienes también hizo inscribir en la Lista Clinton, bajo la premisa de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Así, cuando ahora se habla de un posible encuentro cordial en Washington, la pregunta central no puede eludir la siguiente duda: ¿Trump realmente cree en el diálogo respetuoso o es apenas una jugada táctica para rebajar tensiones sin cambiar el fondo de su política?
La respuesta importa porque, a diferencia de un discurso interno, estas interacciones tienen repercusiones estratégicas. Si Trump estuviera simplemente administrando la percepción pública mientras mantiene la misma política agresiva —acusar sin pruebas, amenazar con fuerza y luego sonreír para la foto—, entonces lo que vemos no es un gesto de paz, sino una maniobra calculada para mantener posiciones de poder sin asumir consecuencias geopolíticas.
Petro, de su lado, ha intentado bajar el tono público, llamar al diálogo y restablecer comunicaciones diplomáticas directas con el objetivo declarado de evitar mayores tensiones. Pero una cosa es la voluntad de diálogo de un presidente y otra es confiar en la palabra de un interlocutor cuya conducta ha oscilado entre la amenaza abierta y la cortesía superficial.
En política, las palabras importan tanto como las acciones. Si Trump luego abandona su tono amable y regresa a sus viejas prácticas —demonizar líderes, imponer sanciones, amenazar con fuerza militar—, entonces la llamada del 7 de enero habrá sido simplemente un paréntesis retórico, no un cambio de rumbo.
Los observadores más críticos ven en esta alternancia un patrón: primero escalar el conflicto para presionar, luego ofrecer diálogo para “resolver malentendidos”, y así administrar la opinión pública sin renunciar a la agenda original. Si esto fuera cierto —y las evidencias recientes sugieren que podría serlo—, entonces la llamada del 7 de enero debe leerse con cautela: no como un gesto definitivo de respeto mutuo, sino como un movimiento táctico en un tablero de poder.
La gran pregunta no es si Trump dijo algo amable, sino si puede sostenerlo con actos que lo respalden, o si detrás de esa cortesía hay simplemente el mismo Trump de siempre: habilidoso en el lenguaje y volátil en el compromiso.
Finalmente, Trump, con la llamada del 7 de enero, extendió una invitación al presidente Petro para reunirse pronto en la Casa Blanca, pero mi intuición me lleva al refrán que dice que “a este tipo de personas como Donald Trump no se les puede creer ni el bendito”. Así que mi recomendación para el presidente Petro es que no vaya a la tal reunión, que no acepte la invitación, porque personas tan inestables emocionalmente como lo es Trump son capaces de ponerle a Petro el uniforme naranja en plena Casa Blanca.