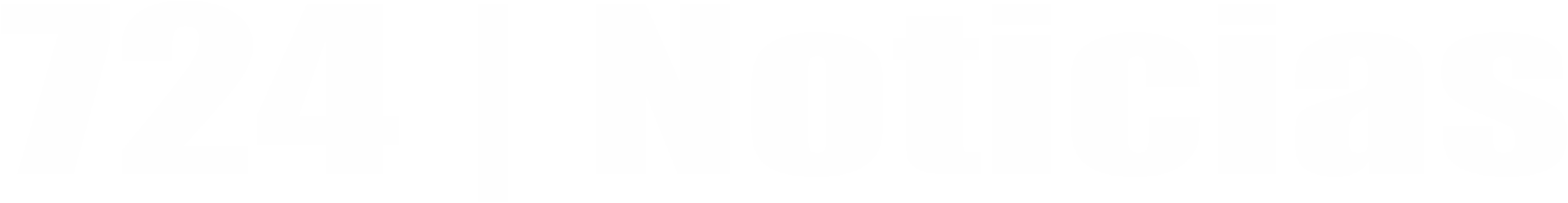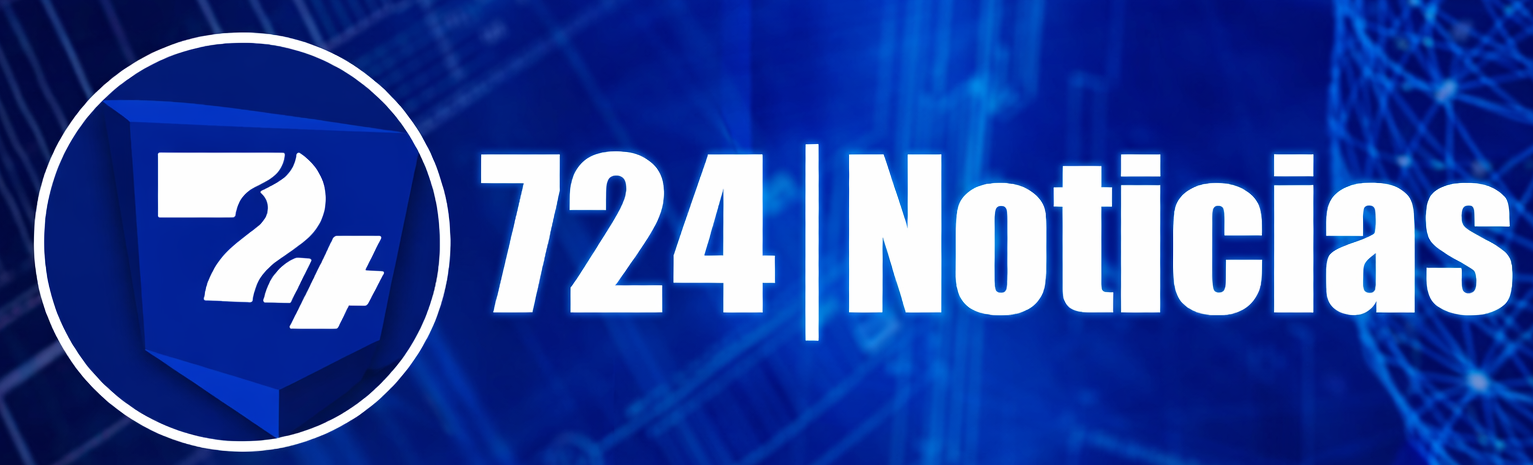Colombia está patas arriba. No es una frase efectista ni una exageración de sobremesa; es una descripción cruda del momento histórico que atravesamos. El país navega sin timón, con un capitán errático y una tripulación política más concentrada en disputarse el poder que en evitar el naufragio. Las instituciones, llamadas a ser dique de contención frente al caos, hoy aparecen permeadas por la ideología, el sectarismo y una polarización enfermiza que ha desnaturalizado la política y la ha vuelto a manchar de sangre.
Vivimos tiempos en los que gobernar se confunde con trinar, administrar con improvisar y liderar con confrontar. Un gobierno que llegó con la promesa del “cambio” terminó atrapado en sus propias contradicciones, incapaz de articular una hoja de ruta clara en seguridad, economía, salud, educación o política exterior. Un presidente con pasado guerrillero que, más allá de los debates legítimos sobre reinserción y reconciliación, no ha sabido ejercer el rol para el que fue elegido: gobernar para todos, no para una causa, no para un relato, no para una minoría ideologizada.
La izquierda, hoy en el poder, luce desesperada. No porque lo haya perdido —todavía lo ejerce—, sino porque el tiempo se agota y los resultados no aparecen. Las reformas estructurales naufragan entre la improvisación técnica, la falta de consensos y el desgaste político. Ante la ausencia de logros, el discurso se radicaliza. Se culpa al pasado, a las “élites”, a los medios y hasta a la institucionalidad misma, como si gobernar fuera una campaña permanente y no una responsabilidad histórica.
Del otro lado, la derecha aparece acorralada. Fragmentada, reactiva, más ocupada en ajustar cuentas internas que en construir una alternativa seria, moderna y creíble. Incapaz, hasta ahora, de ofrecer algo que trascienda el simple “anti-Petro” y conecte con una ciudadanía cansada de promesas huecas. En lugar de liderar con ideas, muchos prefieren refugiarse en la nostalgia o en el miedo: dos combustibles eficaces para agitar masas, pero pésimos para edificar país.
En medio de esta orfandad política, la nación sangra. La seguridad y el orden público se deterioran de forma alarmante. Las narcoguerrillas y los grupos armados ilegales actúan con una osadía que recuerda los peores años del conflicto, amparados en una política de “paz” mal diseñada, sin controles efectivos, sin exigencias claras y sin autoridad. El mensaje del Estado ha sido ambiguo —cuando no francamente complaciente— y el resultado es previsible: más violencia, más extorsión y más territorios sometidos al miedo.
La política, lejos de ser el escenario de las ideas, se ha convertido en un campo minado. Líderes sociales asesinados, uniformados atacados, comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado y un Estado que llega tarde o simplemente no llega. A ello se suma un maremágnum de corrupción que no distingue colores ideológicos. Cambian los discursos, pero las mañas persisten. La ética pública parece una reliquia incómoda en un sistema donde el cálculo electoral pesa más que el bien común.
Como si fuera poco, el país enfrenta una tragedia humanitaria silenciosa pero devastadora. El clima golpea con fuerza a departamentos como Sucre, Córdoba y Bolívar: inundaciones, pérdidas materiales, familias desplazadas por el agua y por el abandono. Allí donde el Estado debería estar con botas, ayudas y soluciones, muchas veces solo llegan comunicados y promesas. La naturaleza vuelve a desnudar la fragilidad institucional y la ausencia crónica de planificación.
Y en este escenario casi surrealista surge la pregunta inevitable, con un dejo de humor negro: “¿Y ahora quién podrá salvarnos?”. Esperemos que no resucite el Chapulín Colorado, porque ni siquiera él tendría una respuesta mágica. Colombia no necesita superhéroes ni mesías; necesita estadistas. Líderes serios, preparados, con carácter, responsabilidad y visión de largo plazo.
La carrera presidencial anticipada es otro síntoma del desorden. Un rosario interminable de aspirantes, muchos movidos por el ego, otros por la revancha, pocos por un verdadero proyecto de nación. Algunos con pasados inquietantes, otros con discursos reciclados. Una campaña prematura y tóxica que amenaza con profundizar la polarización y distraer al país de lo verdaderamente urgente.
Colombia, mi amado país, parece acercarse peligrosamente a un punto de no retorno. Pero la historia enseña que incluso en los momentos más oscuros existen bifurcaciones. La pregunta no es si la izquierda está desesperada o la derecha acorralada; la verdadera cuestión es si la sociedad colombiana seguirá siendo espectadora pasiva de su propio deterioro.
¿Qué más tiene que pasar para que el país despierte? ¿Cuánta violencia adicional, cuánta corrupción tolerada, cuántas tragedias humanitarias, cuánta frustración acumulada serán necesarias para exigir un cambio real, profundo y responsable? El reloj avanza, el desgaste es evidente y Colombia no puede seguir al garete esperando que el azar —o un personaje de ficción— haga lo que nosotros no hemos sido capaces de exigir.