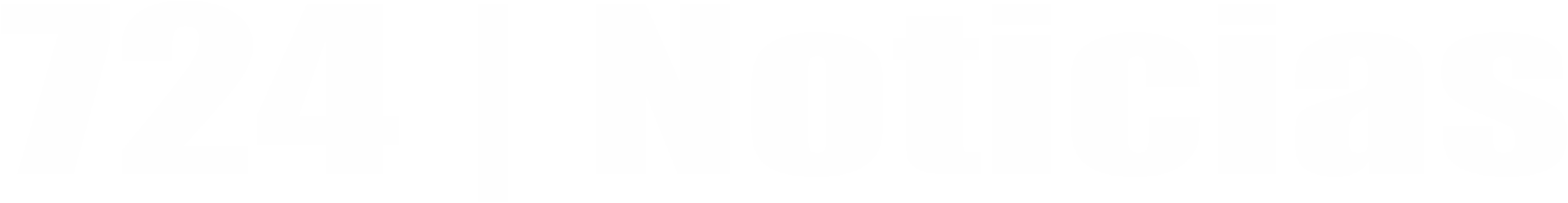Lo ocurrido en el último Consejo de Ministros no puede leerse como un tropezón político aislado: es la confirmación pública de una estrategia que, con fogosidad retórica, ha terminado por alinear decisiones del Estado con los intereses y exigencias de quienes durante décadas sembraron de violencia y terror buena parte del mapa rural colombiano. Decirlo con crudeza no es agitar consignas: es nombrar un hecho político y su consecuencia práctica. La fragilización deliberada del aparato de seguridad, la pérdida de aliados y la consecuente “desertificación” —no solo del territorio, sino también de los instrumentos de protección del Estado— nos expone a retrocesos que muchos creíamos superados. En pocas palabras, Petro cierra su último año de gobierno cumpliendo compromisos con el narcoterrorismo.
Estados Unidos ha tomado una decisión grave y simbólica: la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas. Más allá de la etiqueta diplomática, esta medida abre la posibilidad real de una reducción de cooperación, financiamiento y acceso a equipos que son parte esencial de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas. No es una apreciación lateral: es la lectura práctica de un quiebre que ya anunció la Casa Blanca y que el propio Gobierno reconoció en los hechos. El impacto inmediato no será solo técnico o presupuestal; será también estratégico. Cuando una nación pierde la confianza de su principal aliado en materia de seguridad, pierde tiempo y espacio frente a organizaciones que se rearman y reorganizan con rapidez.
Lo paradójico y doloroso es que esta pérdida no surge de un vacío: tiene causas concretas. El aumento sostenido de los cultivos de coca, la reducción de metas para erradicación y sustitución, y una política pública que prioriza otros enfoques sin asegurar alternativas viables para el campesinado, han creado un caldo de cultivo en el que las estructuras criminales recuperan control territorial y económico. Precisamente esas cifras y dinámicas fueron esgrimidas por Washington para justificar la descertificación. Revertir esto no depende solo de retórica; exige medidas técnicas, logísticas y políticas que hasta el momento no han mostrado la contundencia necesaria.
A ese complejo quebranto se suma la ruptura o el enfriamiento de relaciones con socios históricos en materia de defensa. El Gobierno anunció con solemnidad la suspensión de compras y la crítica abierta hacia Israel, y luego aseguró que se terminaría la “dependencia” del armamento estadounidense. Romper canales de cooperación sin un plan alternativo claro para garantizar repuestos, mantenimiento, capacitación y logística es, en términos prácticos, dejar arsenales que no pueden operar al 100% por falta de soporte técnico y piezas. La consecuencia es la misma: menos capacidad operativa en un momento en que los grupos armados aumentan su sofisticación. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿acaso se trata del inicio de una dependencia armamentista con países alineados al socialismo mundial, afines al pensamiento ideológico del mandatario colombiano?
La descertificación que ahora vivimos no es solamente material —armas, municiones, helicópteros, inteligencia, tecnología—: es institucional y moral. Informes humanitarios y análisis independientes muestran un deterioro de la seguridad y del bienestar civil que se traduce en desplazamientos, victimizaciones y una sensación creciente de impunidad. No es exageración: organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y centros de análisis respetados han advertido sobre un empeoramiento humanitario y sobre la capacidad menguante del Estado para proteger a sus ciudadanos en regiones estratégicas. Retroceder “30 años” no es una hipérbole cuando se observa el resurgimiento de rutas, normas paralelas impuestas por grupos armados y la reaparición de prácticas del pasado que creíamos superadas.
Esto vuelve urgente una pregunta ética y política que parece ya constante: ¿a quiénes está sirviendo esta política? Si el objetivo de un Gobierno es consolidar paz, garantizar derechos y proteger ciudadanos, las medidas de los últimos meses evidencian una contradicción flagrante entre el discurso y sus efectos. Defender la diplomacia independiente y la no subordinación a potencias extranjeras es legítimo; negar que esas decisiones tienen costos concretos para la seguridad nacional sería ingenuo. La soberanía no es un símbolo si, al ejercerla, se dejan vacíos de poder que otros llenan con violencia.
La crítica que planteamos desde esta columna de opinión no busca descalificación gratuita, sino exigencia rigurosa: el Gobierno tiene la obligación de presentar, con datos y cronogramas, un plan creíble que compense la pérdida de cooperación técnica y militar, que garantice sustituciones económicas reales para las familias campesinas, y que reconstruya alianzas internacionales útiles sin perder autonomía. Si ese plan no existe —y los hechos recientes no muestran que exista—, lo que viene no es un experimento exitoso de paz, sino una etapa de mayor vulnerabilidad para las poblaciones rurales y para la cohesión nacional.
En la memoria colectiva de Colombia, la decadencia de la seguridad no ocurrió por incapacidad accidental: sucedió cuando se desarticularon compromisos, se relativizaron amenazas y se apostó a soluciones tímidas ante problemas estructurales, anteponiendo la ideología a las verdaderas necesidades del país. Hoy, la “desertificación anunciada” es la advertencia de que la historia puede repetirse si no actuamos con sentido de responsabilidad. Revertirla exige pragmatismo, transparencia y, sobre todo, voluntad de construir —con aliados y adversarios del pasado— herramientas que protejan primero a la gente. Esa es la deuda que el Ejecutivo tiene con la nación y que, en este gobierno, parece no haber interés en saldar.
Petro llegó con una misión especial: permitir el fortalecimiento del narcoterrorismo, que nadie desconoce aportó grandes capitales para su elección, los mismos a los que no ha escatimado esfuerzos y recursos para defender. Estados Unidos tomó una decisión de Estado; Petro, un capricho personal. La historia se encargará de dar la razón.