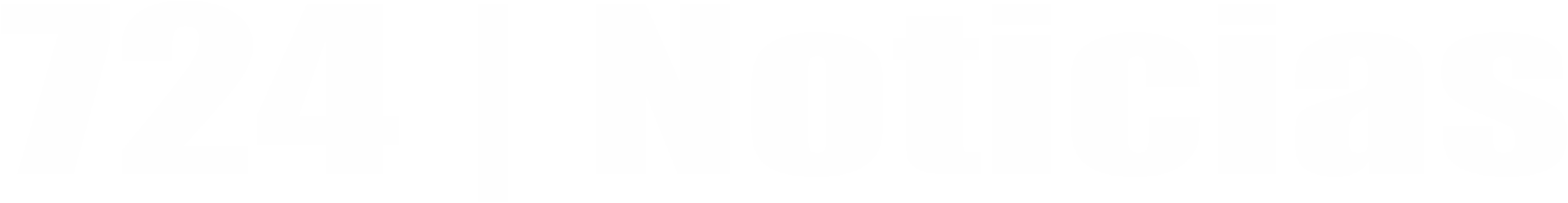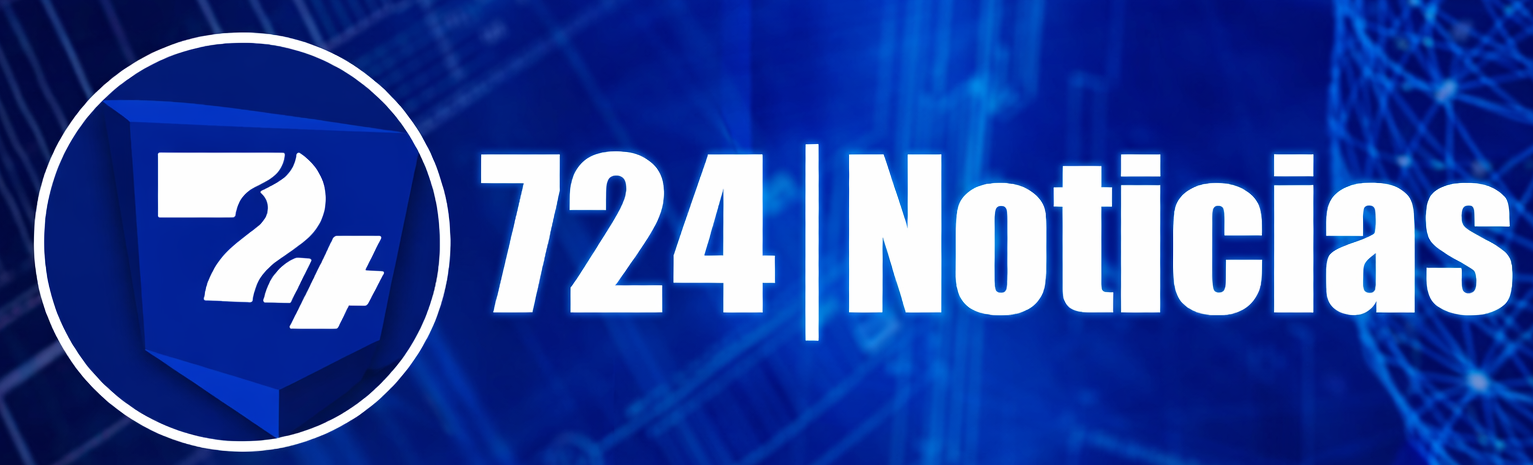La escena no ocurre en una calle oscura ni en un callejón dominado por el crimen organizado. Ocurre desde un púlpito, frente a una congregación que busca consuelo espiritual, orientación moral y esperanza. Allí, donde debería predicarse el amor al prójimo, el perdón y la templanza, un pastor amenaza de muerte a un periodista que cumple con su deber de investigar y preguntar.
El caso del pastor Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, no es un simple exabrupto verbal: es el síntoma alarmante de una profunda descomposición ética en ciertos sectores que dicen representar a Dios, pero actúan como si la fe fuera un negocio y el púlpito una tribuna de intimidación.
Las palabras pronunciadas por Arrázola (amenazas explícitas, referencias a la muerte y a la violencia) no pueden relativizarse ni excusarse bajo el calor del momento. No son metáforas bíblicas ni arrebatos retóricos. Son expresiones claras de intimidación que, en cualquier democracia, resultan inaceptables, más aún cuando provienen de un líder religioso con influencia sobre miles de personas. Que estas amenazas se profieran en un sermón agrava la situación: se instrumentaliza la fe para legitimar el miedo y se envía un mensaje peligroso a los seguidores, como si cuestionar al “ungido” mereciera castigo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido enfática al condenar estos hechos, recordando que ninguna iglesia, por poderosa que se crea, está por encima del escrutinio público ni tiene patente para hostigar periodistas. Investigar el manejo de recursos, el salario de un líder religioso o las prácticas de captación de dinero no es persecución: es control social, es periodismo responsable, es defensa del interés general. Quien no tenga nada que ocultar responde con argumentos, no con amenazas.
Este episodio también pone sobre la mesa un debate más profundo y necesario: el del llamado “evangelio de la prosperidad”. Una corriente que ha convertido la fe en mercancía, la esperanza en factura y el diezmo en peaje obligatorio para alcanzar supuestas bendiciones materiales. Bajo este modelo, Dios deja de ser el creador justo y misericordioso para transformarse en un cajero automático celestial, administrado por hombres que se erigen como intermediarios exclusivos entre el cielo y la tierra. El resultado es una feligresía presionada, muchas veces humilde, convencida de que su salvación (o su prosperidad) depende de consignar millones que no tiene.
Lo más grave es que esta teología no solo distorsiona el mensaje cristiano, sino que explota la vulnerabilidad de quienes buscan consuelo en medio de la necesidad. Personas que llegan a una iglesia buscando a Dios, y se encuentran con discursos culpabilizantes: “si no prosperas es porque no das lo suficiente”, “si dudas es porque te falta fe”. Así, la fe se pervierte y se convierte en herramienta de control.
En este contexto, no sorprende que algunos líderes religiosos terminen alineándose con causas políticas que justifican lo injustificable, defendiendo lo indefendible, incluso coqueteando con discursos ideológicos que, en la práctica, han promovido el resentimiento, la confrontación y la victimización permanente. El problema no es la opinión política en sí (todos la tenemos), sino usar el púlpito para adoctrinar, polarizar y blindarse de cualquier crítica bajo el manto de la “persecución”.
Un pastor no es un caudillo, ni un patrón, ni un jefe de banda. Es, o debería ser, un servidor. La autoridad espiritual no se impone con miedo, se gana con coherencia de vida. Jesús (a quien tanto se invoca) jamás amenazó a quien lo cuestionó; respondió con parábolas, con verdad, con sacrificio. Resulta paradójico que quienes más hablan de Cristo sean, a veces, quienes menos se parecen a Él.
La amenaza contra un periodista no solo vulnera la libertad de prensa; hiere también la credibilidad del cristianismo auténtico, ese que se vive en silencio, en servicio, en humildad. Cada vez que un “pastor gánster” actúa como matón verbal, miles de creyentes sinceros quedan manchados por asociación injusta. Y eso es profundamente doloroso para quienes viven su fe con rectitud.
Este caso debe servir como llamado de atención a las autoridades, a las organizaciones religiosas serias y a la sociedad en general. La libertad religiosa no puede ser escudo para la violencia, ni la fe un salvoconducto para el abuso. Quien predica debe someterse, como cualquier ciudadano, a la ley, a la crítica y a la verdad.
Defender a Dios no implica atacar al hombre. Al contrario: la verdadera defensa de la fe pasa por desenmascarar a quienes la usan para enriquecerse, intimidar y manipular. Porque cuando el púlpito se convierte en trinchera y el pastor en amenazador, no estamos ante un líder espiritual, sino ante una peligrosa caricatura de poder. Y frente a eso, el silencio no es opción.