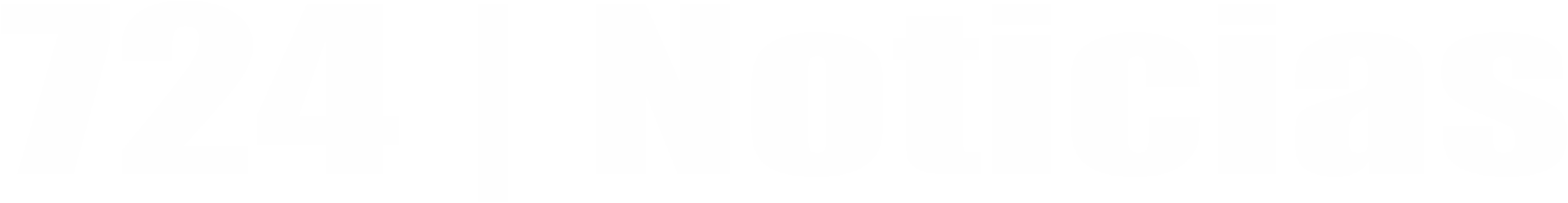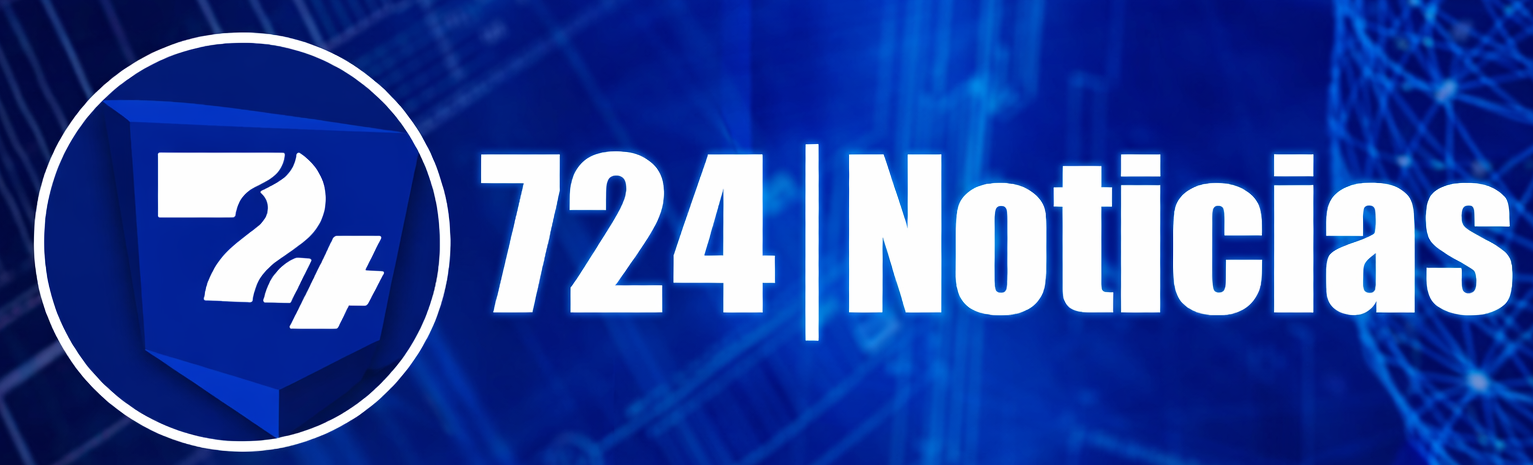El mundo atraviesa una etapa peligrosa en la que el poder dejó de ser un medio de administración para convertirse en un fin patológico. Capitalismo, socialismo y comunismo —en sus versiones más salvajes— parecen hoy coincidir en un mismo objetivo: apoderarse de territorios, recursos y voluntades, sin importar el costo humano, político o moral.
Las grandes potencias ya no dinamizan sus economías desde la innovación, la productividad o el bienestar social. Sus sistemas de producción muestran signos de desgaste y sus variables económicas tradicionales han dejado de ser suficientes. En este nuevo escenario, la solución parece ser una sola: invadir, dominar o someter a países que poseen reservas naturales estratégicas o capacidades industriales sofisticadas que el invasor ya no puede generar por sí mismo.
Los ejemplos sobran.
Donald Trump, autoproclamado salvador del “mundo libre”, representa una visión imperial reciclada. Bajo el lema Make America Great Again, se esconde una doctrina que asume a América Latina como patio trasero y botín estratégico. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, se convierte así en un objetivo natural para un país que consume más crudo del que produce y necesita asegurar su demanda energética a cualquier precio.
Vladimir Putin, el eterno líder ruso, ha convertido a Ucrania en el tablero de su ambición. No se trata solo de geopolítica o nostalgia imperial, sino de recursos concretos: titanio, níquel, gas, carbón, hierro y el estratégico Donbás, una de las regiones industriales más importantes de Europa del Este. La guerra, en este caso, no es ideológica: es extractiva.
Kim Jong-un, desde un Estado anacrónico y empobrecido, pero armado hasta los dientes con capacidad nuclear, vio en Corea del Sur no a un vecino, sino a un botín tecnológico. Electrónica, automóviles, innovación. La guerra como atajo al desarrollo que su propio sistema fue incapaz de generar.
Benjamín Netanyahu, en Israel, enfrenta una crisis interna profunda: acusaciones de corrupción, bajo crecimiento económico y un gasto militar desbordado. Gaza aparece entonces no solo como territorio en disputa, sino como una válvula de escape política. El resultado ha sido devastador: más del 90 % de la infraestructura agrícola palestina destruida, todo bajo el amparo de una narrativa religiosa que pretende justificar lo injustificable.
Xi Jinping, por su parte, lidera una China que solo es comunista en el papel. Su economía es, en realidad, un socialismo de mercado con aspiraciones hegemónicas. Taiwán representa para Pekín una joya estratégica: semiconductores, microchips y tecnología avanzada, claves para el dominio económico y militar del siglo XXI.
A esta lista se suman líderes como Lukashenko en Bielorrusia, Viktor Orbán en Hungría o Nayib Bukele en El Salvador, figuras que concentran poder, debilitan instituciones y exhiben conductas que muchos expertos califican como autoritarias y obsesivas. Gobernantes que confunden liderazgo con culto a la personalidad y orden con miedo.
Todos ellos, con estilos distintos pero con una lógica común, empujan al mundo hacia un escenario de caos permanente. Son huracanes políticos que arrasan con la estabilidad global y erosionan una paz ya frágil. La pregunta no es si este modelo colapsará, sino cuántos pagarán el precio antes de que eso ocurra.