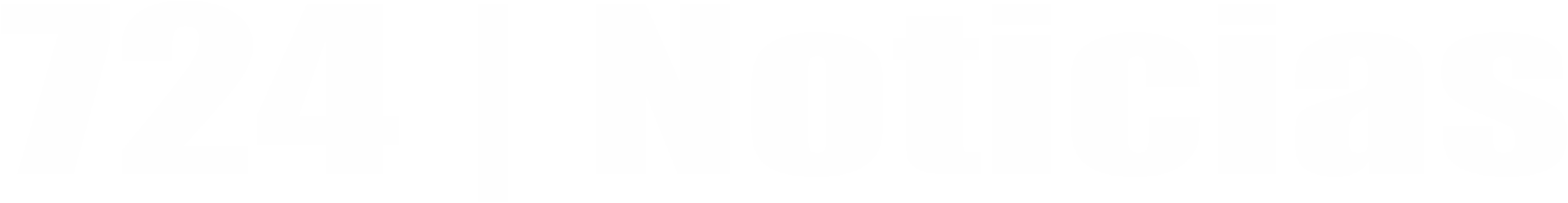La historia que quiero contar hoy ocurrió hace unos 25 años en un rincón apartado del país, era un resguardo indígena ubicado en el municipio de San Antonio de Palmito, en el departamento de Sucre. La información que teníamos era que en ese lugar se había producido un crimen brutal: tres indígenas habían sido masacrados. Un hecho trágico que, en cualquier otra parte del mundo, habría dado pie a una atmósfera solemne, a un velorio cargado de dolor. Pero lo que nos encontramos al llegar allí, fue algo completamente diferente.
Eran las primeras horas de la tarde cuando llegamos al resguardo de la etnia zenú, y con un aire de desconfianza, pero también de curiosidad, entramos al pequeño pueblo. Íbamos en un vehículo alquilado, junto a mi compañero Santiago Pérez, quien era fotógrafo de El Universal y el camarógrafo Gino Sánchez.
La misión era clara: cubrir la noticia del triple crimen, ser los ojos de la información en una tragedia que afectaba a la comunidad indígena pero en lugar de un velorio, lo que encontramos fue una fiesta. En el patio de una humilde casita de palma y bareque, los sonidos de la música tradicional, el bullicio y el calor de la reunión se mezclaban con el aroma de un sancocho que hervía en el fogón de leña y a un costado, como si la muerte no hubiera sucedido, un grupo de hombres y mujeres bebían y bailaban sin ningún asomo de pena. Todo parecía indicar que allí, en ese rincón apartado del mundo, la tradición era distinta: el dolor se ahogaba en la música y el licor.
Los presentes nos miraron con una mezcla de curiosidad y respeto, al principio, pero pronto nos hicieron un lugar entre ellos. Fuimos aceptados como si fuéramos parte de la comunidad, aunque nuestra presencia allí no dejaba de ser una extraña contradicción. Me presente como periodista de QAP Noticias, CV Noticias y El Universal, medios para los que trabajaba. No hubo mayor resistencia, al contrario, nos hicieron un gesto para que siguiéramos. Y así, entre la música y las carcajadas de los presentes, nos dirigimos a donde estaban los tres cadáveres.
Los cuerpos, cubiertos con sábanas blancas, estaban en cajones de tablas. La gente los rodeaba, como si fueran parte de la fiesta, sin perder el ritmo del baile. Nadie lloraba, nadie parecía sentirse con el alma rota. La presencia de esos tres muertos se hacía casi irreal, como si se estuvieran sumando a la celebración en lugar de restarle.
Recuerdo claramente la mirada de Gino y de Santiago, mientras hacían su trabajo. Yo sentado en un viejo taburete tomaba nota en una libreta que siempre me acompañaba. Levante la vista y vi a un hombre acercándose a Gino con una garrafa de licor en la mano. “Tómese un trago”, le dijo con una sonrisa amplia, pero Gino, como buen profesional, le respondió educadamente que no podía, que estaba trabajando.
No fue suficiente. Un anciano, con el rostro surcado de arrugas, se acercó y, en un tono algo más serio, le advirtió: “Si no acepta el trago, ese indio se va a ofender. Y si el indio se ofende, ya sabe… ‘indio ofendido, indio jodido les puede ir mal aquí’”.
El hombre que había ofrecido el licor resultó ser el hermano de las tres víctimas. En sus ojos se reflejaba un dolor profundo, pero también una extraña mezcla de orgullo. La costumbre, la tradición, no le permitía ver la muerte como nosotros la veíamos. Para él, lo que sucedía era solo parte de un ciclo más grande, algo que debía ser enfrentado con fortaleza, con valor y con la comunidad a su alrededor. El licor que ofrecía era más que una bebida ancestral, era un rito, una muestra de respeto por los muertos y, a la vez, por quienes seguían viviendo.
El ambiente había cambiado. La presión de la noticia ya no era tan fuerte. Los cuerpos estaban allí, en el mismo lugar donde todos festejaban. Los gritos, los cantos y los bailes seguían su curso, ajenos a la tragedia que se respiraba a su alrededor. Pero no todo era tan sencillo. Aquella bebida fermentada que en la zona se conoce como ñeque, comenzó a hacer su efecto, la atmósfera se fue tornando más caótica, la gente ya no respondía con la misma calma. De pronto, nos encontramos rodeados por un grupo de hombres, con las voces elevadas, riendo y cantando, pero también compartiendo el mismo dolor y entre veces pidiendo justicia.
Los momentos posteriores fueron complicados. El ruido de la fiesta era tal que grabar cualquier tipo de sonido se hacía casi imposible. A pesar de ello, cumplimos nuestra labor y logramos enviar el material a las redacciones en Bogotá y Barranquilla. La noticia salió, aunque de una manera que no habíamos anticipado. Aquello no fue simplemente un reporte sobre un asesinato. Fue una mirada a una cultura distinta, una lección de cómo el dolor se enfrenta de maneras diversas.
El velorio, en su forma tradicional, no era como los que conocíamos. En ese rincón de Sucre, la fiesta no era una ofensa a la muerte, sino una manera de afrontarla con dignidad. Al final de esa noche, cuando ya estábamos por partir, el hermano de las víctimas nos hizo un último ofrecimiento. Con la garrafa de licor en la mano, nos insistió a todos, como si fuera la parte más importante del ritual: «Este licor, es de la tierra. Ha estado bajo el suelo durante días, esperando un momento, especial». Y, con una sonrisa amplia, nos invitó a beber y nos regaló una botella para el viaje.
La tierra, el licor y la tradición se unieron en un brindis colectivo. Entre risas y voces, dejamos que el licor nos tomara. Salimos de allí borrachos, cuando el sol caía con aquella bebida que había estado en la tierra tanto tiempo esperando el momento adecuado. Era como si ese trago fuera una despedida, no solo para los muertos, sino para nosotros mismos. La muerte, al final, no fue solo dolor. Fue celebración, fue vida.
- También puede leer: UN VIAJE EN EL TIEMPO | Los falsos milagros de una Médium del Venerable en Sucre
Al final, cuando regresamos a Sincelejo con el trabajo hecho, nos quedó claro que a veces las noticias no son solo sobre lo que está ocurriendo, sino sobre cómo las comunidades viven, sienten y enfrentan lo que les pasa. Ese episodio fue uno de los más extraños y enriquecedores de mi carrera. La tragedia, en su forma más dura, se convirtió en una celebración de la vida, y ese, creo yo, es el verdadero poder de la tradición.