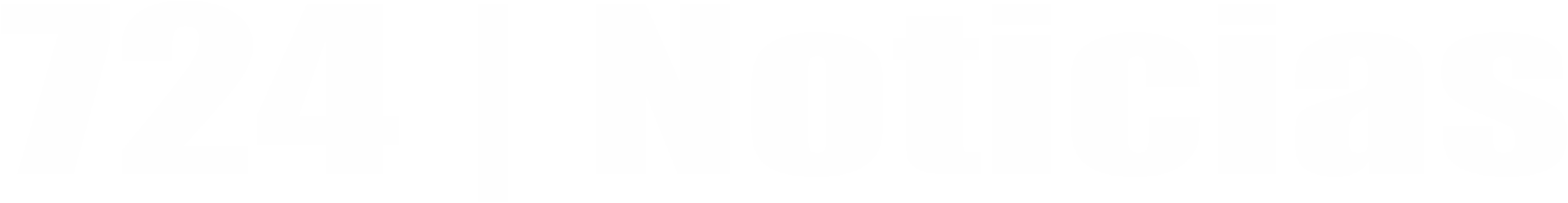A cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, el país vuelve a preguntarse si la desmovilización fue real o una mutación estratégica. La memoria se convierte en deber moral para evitar que los victimarios reescriban la historia y se desdibuje el sacrificio de quienes defendieron la legalidad.
Han pasado cuatro décadas desde aquel día en el que el país quedó en silencio, temblando entre las llamas del Palacio de Justicia. No fue un acto romántico ni revolucionario. Fue una acción terrorista financiada por el narcotráfico, dirigida contra las instituciones que simbolizaban la legalidad y el Estado de derecho en Colombia.
El grupo responsable anunció su desmovilización en 1990, pero la historia aún pregunta: ¿Se desmovilizaron realmente o solo cambiaron de estrategia?
Recordar esta tragedia no es revivir odios, sino proteger la verdad frente a la manipulación política. Las nuevas generaciones deben comprender que la democracia colombiana se sostuvo aquel día por el sacrificio de magistrados, soldados, policías y civiles que creyeron en la ley y el Estado. Si el Ejército no hubiera recuperado el Palacio, si el Estado hubiese cedido ante las armas, Colombia habría quedado a merced del narcoterrorismo y la anarquía.
Recordar esto no justifica errores ni abusos; significa entender una verdad fundamental: sin autoridad legítima, no existe justicia posible. Cuarenta años después, la llama simbólica de aquel 6 de noviembre sigue encendida. En los pasillos reconstruidos del Palacio, donde hombres y mujeres honraron su deber hasta el final, la memoria debe prevalecer.
No se trata de dividir al país, sino de afirmar que la paz verdadera nace de la verdad, no del olvido. Colombia no puede permitir que quienes empuñaron las armas pretendan erigirse hoy como héroes morales.
La justicia —como aquellos magistrados que perdieron su vida en defensa de ella— merece respeto. El país tiene una responsabilidad histórica: no olvidar quién encendió la chispa que marcó para siempre nuestra democracia.